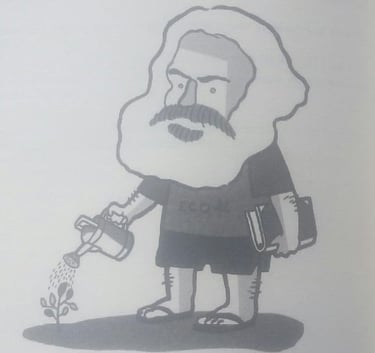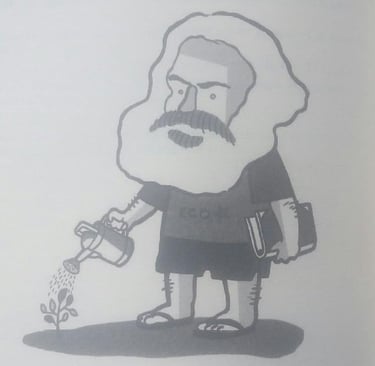CRISIS AMBIENTAL Y ECOPOLITICA: UNA MIRADA CRITICA DESDE NANCY FRASER.
Por JERSON ARIAS ACEVEDO Economista e investigador de la Fundación Walter Benjamin. Fuente: El capitaloceno, Renan Vega Cantor. 2019. Página. de la publicación.
JERSON ARIAS ACEVEDO
10/29/202326 min read
Por JERSON ARIAS ACEVEDO
Economista e investigador de la Fundación Walter Benjamin.
Fuente: El capitaloceno, Renan Vega Cantor. 2019. Página. 20.
La política climática ha venido copando diversos escenarios a nivel mundial, desde los organismos multilaterales, pasando por los gobiernos, corporaciones privadas transnacionales, partidos políticos, indígenas, comunidades afrodescendientes, y demás movimientos sociales y étnicos. Por ende, con la actual crisis medio ambiental y social, también ha venido surgiendo un término que se posesiona cada vez más, pero con diversos matices dependiendo de los intereses de sus actores, nos referimos a la ecopolítica. Para una mayor comprensión de este concepto es importante describir sus múltiples relaciones más allá de las ecológicas y un breve recorrido histórico.
El presente artículo busca acercarse a estas problemáticas ecológicas, económicas, sociales y políticas que anidan en el desarrollo histórico del capitalismo, a través de algunos planteamientos que aborda Nancy Fraser en sus obras: Los Climas del Capital, el Capital y los Cuidados y Tras la Morada Oculta de Marx. Con el objeto de darle estructura a la presente elaboración desde su tesis principal, que consiste en comprender el capitalismo desde una perspectiva ampliada, es decir, más allá de las contradicciones implícitas del capitalismo industrial y financiarizado que tradicionalmente se han utilizado para hacer estos análisis.
Me explico, se tienen en cuenta factores determinantes en el desarrollo del capitalismo como es el caso de la economía no monetizada de los cuidados, el usufructo de la naturaleza, el Estado y los bienes públicos, el creciente antagonismo entre campo y ciudad, los ingresos no salariales y la economía de la informalidad, sin olvidar la necesaria formación de subjetividades para la demanda de mercancías. El texto también pretende arrojarnos algunas nociones prácticas para ir explorando iniciativas contrahegemónicas a partir de las experiencias de los movimientos sociales, campesinos, obreros y populares. Y de esta manera poder hacer frente al posible colapso de la existencia humana como la conocemos en la actualidad.
Por lo anterior, Nancy Fraser nos plantea reflexiones pertinentes sobre la necesidad de pensarnos una nueva ecopolítica que logre conectar el vínculo entre economía y naturaleza buscando superar sus tendencias históricas a la crisis. Su trabajo nos presenta argumentos estructurales y reflexiones históricas que se soportan teóricamente sobre el desarrollo del capitalismo y las resistencias en los diferentes contextos del norte y Sur global.
Para intentar sustentar esta problemática se desarrollarán los siguientes elementos. En primer aspecto, se expondrán las dos proposiciones principales donde se desarrollan tendencias a las crisis ecológicas y estas a su vez encuentran formas históricas de expresión en “regímenes de acumulación socioecológicos” (Fraser, 2021).
En segunda instancia, según Fraser, se desarrollan algunos elementos sobre la relación existente entre la economía y la naturaleza, y como se despliegan estas lógicas del capital para poder crear nuevas dinámicas de transformación material, expansión y acumulación, con los impactos en los ecosistemas que esto ocasiona y la modelación misma de la historia humana.
El tercer aspecto corresponde al desarrollo de algunos elementos que ilustran la agudización de las contradicciones de la crisis actual del capitalismo que nos viene conduciendo a una crisis de época.
Por último, se analizan alternativas que nos permitan superar el callejón sin salida a partir del reconocimiento crítico de los aportes y limitaciones de las diversas resistencias de los movimientos sociales, para ir creando un nuevo sentido común ecopolítico que sea anticapitalista y transmedioambiental[1].
Regímenes de acumulación socioecológicos
En los regímenes de acumulación socioecológicos se desarrollan dos contradicciones históricas que conllevan a la generación de constantes crisis en el sistema mundo capitalista. La primera nos plantea que existe una contradicción ecológica del desarrollo del capitalismo no accidental, es decir, que es consustancial al desarrollo mismo del capitalismo, y no una simple externalidad como esbozan los economistas liberales.
Y la segunda contradicción presente en los diversos regímenes del desarrollo capitalista, es que la contradicción ecológica está inextricablemente entrelazada con otras tendencias a la crisis como son: el colonialismo, el patriarcado, el racismo, el poder político, la desigualdad social y la rentabilidad decreciente del modelo económico (Fraser, 2021).
Contradicciones ambientales y no ambientales que han estado presentes en las 4 etapas económicas del capitalismo. Desde el capitalismo mercantil ubicado históricamente a comienzos del siglo XVI hasta finales del XVIII, seguidamente, estas contradicciones con sus particularidades históricas también están presentes durante el régimen colonial-liberal que data su duración desde el siglo XIX hasta comienzos del XX; sucede igualmente con el capitalismo gestionado por el Estado después de la crisis del 29 hasta los años 70; y, por último, siguen presentes en la actual fase de acumulación financiarizada que estamos viviendo (Fraser, 2021).
Estos regímenes de “acumulación socioecológicos”, como los califica Fraser, presentan diferentes formas de dependencia, división, negación de responsabilidad y desestabilización. Por ejemplo, en el actual régimen financiarizado neoliberal todavía se mantienen algunas voces negacionistas frente al agotamiento progresivo de los recursos naturales y sus efectos medioambientales, otras voces poderosas y sus representantes en los Estados, señalan que la responsabilidad es de toda la humanidad en su conjunto, sin ningún tipo de graduación, con el objeto de ocultar la responsabilidad de las grandes corporaciones, los organismos multilaterales y el mismo modo de producción capitalista (Fraser, 2021).
A mi juicio, esta forma de entender la crisis ambiental como un problema de todos, es la idea dominante en la sociedad. Se desarrolla sobre la lógica de las “externalidades” que produce el modelo económico, y sobre el cual se crean todo un conjunto de políticas públicas, discursos mediáticos, estrategias y lineamientos empresariales, normas de conducta y disciplinamiento social, campañas de márquetin, en fin, toda una serie maniobras donde se articulan esfuerzos de las instituciones estatales y la empresa privada, con el objeto de mitigar algunas afectaciones ambientales, siempre y cuando no se afecten los estímulos al crecimiento y la acumulación.
Los partidos políticos también vienen desarrollando iniciativas para minimizar los daños ambientales, por ejemplo, la socialdemocracia, cómplice del neoliberalismo, abraza la narrativa ecológica del nuevo acuerdo verde (Green New Deal) de manera oportunista, con el objeto de oxigenar su discurso y recuperar el apoyo de la clase obrera norteamericana y europea, acompañando estos planteamientos con algunas mejoras salariales. Incluso, algunos sectores de las derechas populistas para no quedarse por fuera del concierto internacional del capitalismo verde, han optado por plantear la conservación de espacios verdes y recursos naturales mediante lógicas de exclusión racializada que justifican a través del relato de la defensa del Estado nación.
No obstante, estas iniciativas no van en dirección a transformar la estructura del modelo económico, sino más bien, procuran minimizar algunas “externalidades” como la emisión de gases de efecto invernadero a través de certificados verdes que se compran y venden en el llamado mercado de bonos de carbonos. En la etapa del Estado de Bienestar, estas mismas “externalidades” eran asumidas por el aparato público. La estrategia se reducía al pago que debían hacer las empresas al Estado por la contaminación que generaban, multas que, a través de diversas trampas a la norma, lograban evadir (Fraser, 2021).
El nuevo acuerdo verde (Green New Deal) surge con fuerza en el año 2007 cuando el economista Milton Friedman le propone a los Estados Unidos la necesidad de un pacto verde que permita revitalizar la economía de la principal potencia del mundo alrededor de las energías renovables y su portafolio de eco-mercancías. En el 2012, la conferencia de las naciones unidas acoge la propuesta para presentársela a las demás naciones del mundo, planteándose el interrogante si será posible tejer conexiones productivas donde la economía sea respetuosa con los recursos naturales y el planeta. Esta propuesta es producto también de las diversas críticas a las limitaciones del llamado Desarrollo Sostenible[2]. En la práctica, el nuevo acuerdo verde a recibido diversas denominaciones como capitalismo verde, economía verde o eco-capitalismo (Zubiría, 2023).
Durante el régimen del capitalismo mercantil (XVI hasta finales del XVIII), las élites europeas explotaron las tierras y pueblos de las Américas como vampiros que chupan la sangre. Desde las minas del Potosí hasta las plantaciones en Santo Domingo devastaron las tierras de la misma forma como absorbieron vidas humanas de aborígenes y negros. Las agotaron sin el menor esfuerzo por reponerlas. Daños ambientales que abarcaron continentes enteros y millones de seres humanos perecieron antes de llegar a la mediana edad (Fraser, 2021).
Entre tanto, las metrópolis europeas del siglo XVI y la revolución científico técnica del siglo XVII va colocando los cimientos de lo que será la revolución industrial. Los cambios en los regímenes de propiedad, la desposesión y expropiación de tierras[3], a través de la violencia y el desplazamiento de estas familias campesinas a los nacientes centros urbanos para convertirlos en mano de obra disponible, va dándole forma al mercado de trabajo[4].
También, se viene impulsando el desarrollo de la mecanización de la agricultura durante el siglo XVII y la naciente industria textil en Manchester Inglaterra en el siglo XVIII. Contextos que van exigiendo la necesaria construcción administrativa del Estado para agenciar de forma organizada la destinación de los excedentes de capital que permitan generar las condiciones para continuar con sus constantes despliegues de expansión y acumulación (Fraser, 2021).
A mi modo de ver, el desarrollo de las fuerzas productivas va exigiendo la necesidad de edificar un Estado que se amolde a las exigencias de los intereses del capital, que pueda crear instituciones públicas para gestionar algunas externalidades que estén afectando los procesos de desarrollo empresarial en las ciudades, por ejemplo, la contaminación de las calles de Londres con aguas residuales de origen fabril y doméstico. La organización urbanística de la ciudad y sus corredores de acceso a través de la expedición de licencias de construcción y el mapeo de las metrópolis. La destinación de excedentes de capital para proyectar economías de escala. De esta forma se va consolidando el poder económico y político de la burguesía con todos los impactos ambientales y sociales que ello significa.
Ahora, las asimetrías de poder existentes entre países, conllevan a que parte de estos daños ecosistémicos sean desplazados de los países ricos a los países llamados en desarrollo, como en la época del capitalismo de Estado, cuando los Estados de Bienestar ricos del norte global financiaron ayudas sociales a países en Latinoamérica como compensación por el extractivismo que ejercían sus corporaciones, por ejemplo, el Plan Marshall para Latinoamérica. Esa ecodepredación se relacionaba con la democracia social interna de los países dominados, contener procesos insurreccionales y garantizar una mínima estabilidad para sus inversiones de capital, injerencias marcadas por el colonialismo y el racismo, muchas de ellas acompañadas de acciones militares de diverso tipo.
Por ende, no es de extrañar que las luchas por la naturaleza se relacionaran al mismo tiempo con las luchas por el trabajo, los cuidados y el poder político en los países en vía de desarrollo. Sin embargo, no en todos los contextos y países estas luchas se entendieron de manera integrada, en EE. UU, en el régimen liberal – colonial, la población trabajadora de ingresos medios que no veía amenazada sus condiciones de vida y sus derechos políticos, en buena parte, porque se beneficiaban de manera indirecta de la transferencia de riqueza social del Sur global por las relaciones coloniales de trabajo existentes.
Por lo cual, crearon agendas de activismo por la defensa de la naturaleza salvaje, despreocupada de los demás temas sociales, estos movimientos fueron conocidos como ecologismo de los ricos, que a través de sus representantes en el parlamento dieron origen a instituciones públicas como el Servicio de Parques Nacionales de EE.UU. (Fraser, 2021).
Igualmente, los daños ecosistémicos añaden tensiones a las actividades de cuidados[5], que, en buena parte, recaen sobre las mujeres, como lo es, el cuidado de los hijos, los ancianos y los enfermos. En ocasiones el Estado crea instituciones públicas para canalizar estas actividades, de manera que se pueda liberar fuerza de trabajo fabril de bajo costo y atenuar el malestar social.
De hecho, el capitalismo depende para su funcionamiento de todo un conjunto de actividades sociales no salariales de las que extrae valor, como también de las capacidades políticas y ecosistemas naturales, definidos estos como no económicos, no obstante, al mismo tiempo genera contradicciones. Por ejemplo, la reproducción social del sistema capitalista depende de la reproducción ecológica que sustenta los hábitats humanos, al mismo tiempo que absorbe materiales e insumos de estos ecosistemas para la producción de mercancías, poniendo en peligro tanto la continuidad del modelo económico como los medios de vida necesarios que soportan la existencia humana.
Debido, a que desestabiliza los ecosistemas al destruirlos progresivamente cuando toma materiales para la producción de mercancías, a la vez, que descarga sus residuos contaminantes sobre la misma naturaleza (Fraser, 2021).
Para un funcionamiento del capitalismo con menores turbulencias y control de sus tendencias a la crisis y desestabilización, es necesario que no todas las necesidades sociales y culturales se conviertan en mercancías. La mercantilización de todo anula el funcionamiento del capitalismo. Me explico, para garantizar la captura de valor de parte del capital y pagar menos a los trabajadores es fundamental que las familias cubran parte de sus necesidades con recursos que provengan de fuentes diferentes al salario, por ejemplo, bienes públicos como los servicios médicos estatales, comedores comunitarios, educación pública, subsidios al desempleo, bancos de alimentos, bonos alimenticios, huertas caseras y barriales, agricultura de subsistencia familiar y campesina, informalidad laboral, ayuda mutua familiar y comunitaria, entre otras (Fraser, 2014)
Ahora, el cubrimiento de necesidades sociales con recursos no salariales, es una práctica que ha estado presente en los diversos regímenes capitalistas descritos por Fraser. En el Fordismo, sólo se logró promover el consumismo en las clases medias proletarizadas y los trabajadores del Estado, principalmente en los países desarrollados, es decir, una franja significativa de la población cubría sus necesidades con recursos no salariales.
En el régimen del capitalismo mercantil (siglo XVI al XVIII) donde el mundo era predominantemente rural, muchas familias tenían sus medios de subsistencia básicos, tenían un techo, cultivaban la tierra para producir sus propios alimentos y las vestimentas que necesitaban eran elaboradas por las mujeres para todos los integrantes de la familia, sólo una pequeña parte de la población se venía incorporando a las lógicas salariales mercantiles, extractivas y de manufactura, una buena parte de estas relaciones laborales estaban atravesadas por lógicas esclavistas.
Incluso, en el actual modelo capitalista neoliberal, el Estado ha venido jugando un papel importante en el cubrimiento de algunas necesidades sociales a través de políticas asistenciales y bienes públicos para mitigar el malestar social, regular los estallidos sociales y velar por la estabilidad del sistema. Sin embargo, genera sus propias contradicciones al reducir sus inversiones del presupuesto nacional para las instituciones públicas de servicios esenciales como educación y salud, privatizando estos bienes comunes, es decir, tiende a privatizar los bienes que estabilizan el sistema capitalista. Así mismo, el neoliberalismo expulsa millones de personas de la economía formal a la multiplicidad de zonas grises de la informalidad y de la criminalidad inducida, de las que el capital también extrae valor (Fraser, 2014).
De forma similar, la reproducción social del sistema capitalista también depende de la modelación de subjetividades que respondan a las necesidades simbólicas y materiales creadas, para que las personas opten por determinados estilos de vida y de esta manera se garantice la circulación de mercancías. Por ello, la socialización de las nuevas generaciones a través de contextos escolares, iglesias, entornos mediáticos, comunitarios, centros comerciales, hogares, disponibilidad afectiva y los diversos horizontes de valor, garantizan la renovación de la fuerza de trabajo, el mercado de consumidores y la convivencia social.
Subjetividades que se van modelando por diversas mercancías tangibles e intangibles, también de aprovisionamientos no mercantiles, creando de esta manera parámetros de existencia y posibilidades de futuro que van influyendo nuestras mismas formas de desear (Fraser, 2014).
En lo que respecta al poder político, el capitalismo depende de unos poderes públicos y otros privados[6], un orden jurídico que fortalezca el marco legal necesario que defienda los intereses de la empresa privada con todos sus procesos de explotación, expansión y acumulación, normas que están incluidas como lineamientos generales en las constituciones políticas de cada uno de los Estados nacionales.
Es inconcebible el funcionamiento del capitalismo sin este orden estatal normativo con todas las instituciones necesarias que garanticen los derechos de propiedad, que haga cumplir los contratos, que solucione los diferendos, que reprima las rebeliones anticapitalistas, que impongan el orden a través de la fuerza policial, dicte normas de conducta y asegure la oferta monetaria (Fraser, 2014).
Estas contradicciones en los diversos regímenes de acumulación socioecológicos conllevan a la generación de continuas crisis ambientales y sociales, que se van solucionando de manera parcial, y a su vez va dando origen a nuevas contradicciones. Como afirma la autora de los climas del capital, “es un callejón sin salida”, ya que el sistema mundo capitalista desestabiliza las condiciones naturales y sociales de las que depende.
Por lo anterior, la trayectoria histórica de un régimen a otro se puede describir como una nueva ronda de saqueo y sumideros de residuos, desde la periferia hacia los centros de desarrollo capitalista; y tiene como objetivo la riqueza natural y social de las poblaciones que carecen de medios políticos para defenderse (Fraser, 2021).
En mi opinión, estos saqueos y destrucción ambiental y social que generan enormes dramas humanitarios, también suceden en las periferias de los centros de los países desarrollados, incluso, a la vista de todo el mundo en las principales avenidas de los centros financieros y comerciales de las metrópolis europeas, norteamericanas y británicas, afectando a las comunidades afrodescendientes, asiáticas, latinas y las mismas comunidades blancas empobrecidas.
Ahora, durante los procesos transitorios de un régimen de acumulación a otro, se presentan diversas situaciones como protestas recurrentes, quiebras empresariales, incertidumbre por el futuro, guerras y liderazgos políticos y sociales divergentes que van conduciendo a buscar un nuevo límite entre economía, naturaleza y sociedad que permita gestionar la crisis.
Por ejemplo, la crisis de los cuidados, la familia y la economía oficial monetizada, confluyen para pasar del régimen liberal colonial competitivo al régimen conocido como capitalismo de bienestar europeo del siglo XX. En ese momento histórico se produce un consenso entre las elites burguesas, las clases medias y las organizaciones obreras. Como resultado, el Estado asume un rol central garantizando condiciones mínimas de bienestar e intervención en la economía: servicios públicos de salud, educación, saneamiento básico, ordenamiento de las ciudades, control de la urbanización, macroeconomía, tributación, entre otras funciones (Fraser, 2016).
En el régimen liberal competitivo que combina la explotación industrial en el núcleo europeo con la expropiación colonial de la riqueza social y natural en la periferia, la esfera económica se encuentra separada de los cuidados. Es decir, las responsabilidades de cuidado como la educación, la salud, la alimentación, la higiene del hogar, el vestido, entre otras, recaen sobre las familias, principalmente las mujeres, mientras los Estados se mantienen al margen.
Las mujeres de las clases medias pueden asumir estas responsabilidades con relativa estabilidad, pero las familias obreras no son capaces con los salarios de miseria que reciben y obligadas a trabajar largas jornadas en condiciones insalubres. De allí, que en las fábricas y minas terminen laborando familias completas, padre, madre e hijos, para poder reunir entre todos, los ingresos suficientes que les permitan cubrir sus necesidades básicas.
Sin embargo, esta situación se convierte en un problema de inestabilidad general que afecta la productividad misma de las empresas, la renovación de la fuerza de trabajo y la destrucción de la familia (Fraser, 2016).
Por ello, los reformadores de las clases medias en alianza con las nacientes organizaciones obreras impulsan limitar el trabajo fabril para los hombres mayores de edad y las mujeres quedan relegadas a las responsabilidades del hogar con apoyo de instituciones públicas que suministran algunos servicios y bienes esenciales. Por supuesto, esta legislación y bienes públicos soluciona de manera provisional la reproducción social del sistema capitalista, garantizando la reposición de la fuerza de trabajo y creando nuevos escenarios para las inversiones de los excedentes de capital a través de la construcción de obras públicas y la manufactura de enseres para el hogar.
No obstante, este sistema de bienestar tampoco puede garantizar en términos absolutos las condiciones materiales suficientes que permitan garantizar la reproducción social de la fuerza de trabajo y la estabilidad de la familia obrera, debido a los bajos salarios, las quiebras empresariales y los pánicos financieros que afectan la estabilidad laboral, situación que obliga a que muchas mujeres se empleen en las diversas industrias manufactureras.
Además, van surgiendo otras contradicciones en los debates feministas europeos sobre la emancipación de las mujeres, si está bien quedar relegadas a la vida doméstica y la dominación masculina, o pueden aspirar a otras realizaciones. Estas legislaciones se van llevando a los países de la periferia con sus particularidades coloniales extractivistas de dominación y expropiación (Fraser, 2016).
Economía y naturaleza
Para Fraser, la naturaleza se debe analizar desde tres lugares diferentes que permitan una mayor compresión en su relación con las lógicas del desarrollo capitalista.
• Describe en primer aspecto una naturaleza I, para entender los efectos o resultados del proceso económico, es decir, los impactos ambientales como la contaminación de las ciudades o el envenenamiento de la fauna que habita los ríos.
• Describe una naturaleza II, para referirse a todo un conjunto de materiales que el modelo capitalista considera carentes de valor y necesarios para la producción de mercancías.
• En tercer aspecto, describe una naturaleza III, para referirse a los cambios generales y fracturas metabólicas de la naturaleza que se van desarrollando entre un régimen de acumulación y otro, en otras palabras, la naturaleza que trata el materialismo histórico.
Los callejones sin salida a los que se enfrenta periódicamente el sistema de acumulación capitalista, obliga a sus diversos actores y múltiples tensiones, a buscar un nuevo límite entre la economía, la naturaleza y la sociedad, que posibilite alcanzar de manera provisional los mínimos de estabilidad para continuar con el proceso de expansión y acumulación.
Por ello, juegan un rol de primer orden en el desarrollo del sistema económico las diversas relaciones o interacciones que se producen entre las tres naturalezas mencionadas (Fraser, 2021).
En cada etapa o régimen de acumulación socioecológico, el capital, cautivo de su ilusión de disponer de una naturaleza II infinitamente generosa, inacabable, capaz de reponerse constantemente para entregar a la máquina del capitalismo los insumos necesarios para su desarrollo, la extracción y apropiación de energías y materias primas, entendidos como toda una colección de materiales desprovistas de valor.
Esta presentación, la autora le llama naturaleza II, sin la cual no existiría la condición básica para el proceso de acumulación capitalista. A su vez, esta dinámica rediseña constantemente la llamada naturaleza III, marcada previamente por interacciones metabólicas que le van dando forma histórica al desarrollo del capitalismo.
Se puede decir, es el objeto de estudio del materialismo histórico que evoluciona a través del tiempo modificando las relaciones sociales y ecosistémicas que deben garantizar la reproducción de la vida y la continuación del modelo económico. Naturaleza III que podemos ver en la transformación de bosques para el cultivo de productos agrícolas e insumos como el algodón para la industria textil en Europa, la urbanización de ciudades afectando los ecosistemas, la biodiversidad y el propio suministro de las demandas necesarias para la vida diaria como es el caso de los alimentos, la tala de selvas para abrir caminos a la extracción de minerales como el carbón, el petróleo o la ganadería extensiva.
Naturaleza III que colisiona con la Naturaleza I, que es donde se registran los efectos biofísicos y pasa factura, es decir, los daños ecológicos y sus respectivas consecuencias, el calentamiento global. Naturaleza I, entendida como el objeto estudiado por la ciencia climática (Fraser, 2021).
Cabe destacar, las constantes fracturas metabólicas que se generan en el proceso capitalista de desarrollo de un régimen de acumulación socioecológico a otro. Marx utilizó el concepto de “metabolismo” para referirse a la relación entre el hombre y la naturaleza y el respectivo intercambio igual de materiales en un sentido de interdependencia y cuidado de la naturaleza, porque el hombre hace parte de ella para existir.
Pero en el capitalismo este metabolismo se fractura, ya que la lógica de este modelo económico es el crecimiento constante como si la naturaleza fuese infinita y sin reponer los daños que ocasiona o devolver los materiales que le arrebata a la naturaleza. En otras palabras, se produce un intercambio desigual que subyace en las premisas de crecimiento económico versus decadencia biológica.
Ejemplo, desde la llamada segunda revolución agrícola que se da entre los años de 1830 y 1880 en Europa, EE. UU y Gran Bretaña, el desarrollo industrial de la agricultura capitalista enfrenta el problema de la insuficiente fertilidad de la tierra para garantizar los ritmos de producción y la demanda de alimentos proveniente de las áreas urbanas. Durante este breve periodo, los empresarios de la época enfrentan el pánico por el agotamiento de la fertilidad del suelo y la insuficiencia de fertilizantes naturales y sintéticos.
Tanto fue el pánico que los europeos saquearon los cementerios donde yacían los restos de los combatientes de la batalla de Waterloo, con el objeto de usar los huesos como abono para la agricultura. También se presentaron disputas entre EE.UU e Inglaterra por el guano (excrementos de aves) proveniente de las costas del Perú para devolverle la fertilidad al suelo (Foster, 2000).
Además, se puede develar el antagonismo entre el campo y las urbes que se empieza a generar desde comienzos del siglo XIX, principalmente en Europa para la época de la 2da revolución agrícola. Ya que el empobrecimiento del suelo en el campo se relaciona con la contaminación de las ciudades, desechos orgánicos que le podrían devolver los nutrientes al campo donde se producen los alimentos.
Incluso, el problema se hace cada vez más complejo, porque aumenta la concentración de la población en las áreas urbanas y disminuye en las zonas rurales, generando desabastecimiento de alimentos y hambrunas. Situación que se agudiza aún más a partir del siglo XX con la competencia capitalista de escala que quiebra a los pequeños y medianos empresarios de la industria de alimentos, desplaza a las comunidades campesinas e indígenas en los países de América Latina, obligándolos a tumbar selva en la búsqueda de nuevas tierras para cultivar y rehacer sus economías y vidas, los terratenientes concentran las mejores tierras y con la manipulación genética de las plantas y el uso intensivo de fertilizantes, tecnologías y pesticidas, un grupo de capitalistas cada vez menor monopolizan la producción de alimentos (Foster, 2000).
Crisis de época
En esos momentos donde se agravan las condiciones ambientales, económicas, políticas y sociales, el régimen en cuestión entra en su crisis de desarrollo, movilizando esfuerzos para modelar un sucesor. Una vez establecido, este sucesor organiza nuevamente el nexo entre naturaleza y economía de modo tal que disuelve el bloqueo específico, pero preserva la ley del valor.
Lejos de superarse, por lo tanto, la contradicción ecológica del capitalismo es repetidamente desplazada tanto en el tiempo como en el espacio. Los costes no solo se descargan sobre aquellas poblaciones que “no cuentan”, sino también sobre generaciones futuras (Fraser, 2021, p.132).
En otras palabras, el desarrollo histórico del capitalismo va dando forma a través de lentas mutaciones a un nuevo régimen de acumulación, hasta encontrarnos en la actual etapa globalizada neoliberal, donde las tres (3) Naturalezas se encuentran nuevamente en colisión, generando enormes efectos medioambientales y sociales.
Tal es el caso de la gravedad en la que estamos, que el observatorio europeo Copernicus en sus informes anuales enuncia que julio del 2023 fue el mes más caluroso registrado en la tierra. La ONU afirma que las altas temperaturas se relacionan con los históricos incendios en América del Norte y con las inundaciones del Mediterráneo que afectan el norte de África y el sur de Europa (ONU, 2023).
Sin embargo, según el seguimiento que viene haciendo la ciencia, las constantes crisis socio-ecológicas están conduciendo a un agotamiento de este ritmo repetitivo de desarrollo, conduciéndonos probablemente hacia una crisis de época arraigada en las crecientes emisiones de gases de efecto invernadero. (Fraser, 2021).
No obstante, hablar de una crisis de época no es proclamar con absoluta seguridad un colapso inminente. Tampoco se descarta la llegada de un nuevo régimen de acumulación que logre gestionar de manera provisional estas contradicciones ganando tiempo para que el capital continúe con sus dinámicas de expansión y acumulación. No sabemos con exactitud si el capitalismo tiene algún as bajo la manga capaz de evitar el calentamiento global antes de que llegue a su punto de no retorno (Fraser, 2021).
A mi modo de ver, el resultado de todo este proceso histórico es una geografía centro-periferia en evolución constante en la que el límite existente entre dos espacios constituidos cambia periódicamente, al igual, el límite entre economía y naturaleza, con los efectos medio ambientales y sociales que esto genera, tensionando las relaciones políticas entre los diferentes sectores económicos, trabadores y comunidades.
El espacio centro periferia se va modificando geográficamente en el norte, sur, occidente u oriente, a través de nuevos espacios de desarrollo capitalista, y también modifica las realidades internas de cada uno de los estados nacionales para generar nuevos procesos de saqueo y concentración de riquezas. Lo que en un régimen anterior era sólo naturaleza sin ningún valor de cambio, en la actualidad son mercancías que prometen nuevos despliegues de transformación material y acumulación, como es el caso de las semillas genéticamente modificadas para la industria de los alimentos, el litio para las baterías de las energías renovables, los paisajes, la fauna y flora como los nuevos incentivos para la industria del turismo. La biodiversidad y la memoria histórica de los saberes de las comunidades indígenas como insumos para la industria farmacéutica.
La senda que debemos seguir
Por lo tanto, no se lograrán superar estas contradicciones con un simple parche temporal. Es necesario un reordenamiento profundo del nexo entre economía y naturaleza que logre abolir los privilegios del capital. Es más, pensarnos una sociedad que supere estas contradicciones sólo es posible a través de una nueva ecopolítica que sea capaz de ser anticapitalista y transmedioambiental, significa, que resuelva de manera simultánea las contradicciones ecológicas, económicas, sociales y culturales (Fraser, 2021).
Ecopolítica que reconozca la reproducción de la vida humana y no humana, ya que estamos conectados socialmente con cualquier transformación que sufra la naturaleza. (Fraser 2021) De hecho, “las porciones de naturaleza de las que el capital se apropia son, […] prácticamente siempre las condiciones de vida de algún grupo humano, de su habitad, […] de sus medios de vida, la construcción de significados y base material de su reproducción” (Fraser, 2021, p.133).
Por ello, es importante, en primer aspecto, reconocer los aportes genuinos que vienen realizando los movimientos sociales, pero que aún se encuentran de manera incompleta, desarticulados y con contradicciones que deben ser superadas. Por ejemplo, los movimientos por la justicia medioambiental abordan los daños ecológicos entrelazados con otros ejes como el racismo, la etnia, y el género, algunos de ellos son también anticapitalistas.
Algunos movimientos ecopopulistas plegados al nuevo acuerdo verde, sostienen que la superación del calentamiento global tiene como requisito esencial incorporar las necesidades de la clase obrera y fortalecer el poder del Estado frente a las corporaciones privadas. Los movimientos descolonizadores, afrodescendientes e indígenas conectan el extractivismo con la opresión y la explotación del imperialismo.
Seguidamente tenemos los partidarios de las políticas del decrecimiento, y, por último, los impulsores de otros estilos de vida que no destruyan la naturaleza (Fraser, 2021).
Alrededor de estas experiencias es necesario profundizar los debates e identificar sus limitaciones. Hacer caer en cuenta, por ejemplo, que los movimientos por la justicia ambiental se están limitando a mitigar el impacto de las ecoamenazas sobre las poblaciones subalternas y no tienen en cuenta las crisis que se generan alrededor de la organización del trabajo y los beneficios del capital.
Algo similar sucede con los movimientos centrados en el Estado, importante su aporte de como abrazar la lucha tanto de los trabajadores formales como de todos aquellos que se encuentran excluidos en el mar de la informalidad, muchos de ellos desprovistos de las condiciones mínimas para vivir, sin embargo, caen en la trampa clásica de creer que el Estado puede servir simultáneamente a dos amos, que puede salvar el planeta domesticando el capital sin necesidad de abolirlo.
Seguidamente, los partidarios del decrecimiento plantean de manera arbitraria en que se debe crecer y en que no en un sistema no capitalista, sin tener en cuenta las grandes necesidades humanas no cubiertas, estas decisiones fundamentales se podrían resolver mediante la deliberación democrática y la planificación social.
Por último, los partidarios del ecologismo de estilo de vida desarrollan procesos autonómicos y comunales, de esta manera logran solventar algunas de sus necesidades esenciales evitando enfrentar el poder capitalista (Fraser, 2021).
Juntar todas estas perspectivas genuinas de procesos sociales y comunitarios, no equivale todavía a la creación de un sentido común ecopolítico que nos permita proyectar unas directrices para una nueva sociedad que detenga el reloj del calentamiento global y demás afectaciones ecológicas y sociales.
Si bien todos estos elementos son aportes invaluables en este camino de crear un proyecto contrahegemónico y anticapitalista, no obstante, todavía necesitan de mayores elaboraciones investigativas de la mano de los procesos populares para lograr un diagnostico robusto de las raíces estructurales e históricas de la crisis actual y todos sus males. (Fraser, 2021).
A modo de conclusión, el análisis de la crisis del capitalismo desde una perspectiva ampliada, nos permite tener una visión más completa de la realidad y sus diversos contextos. Nos permite una comprensión de los problemas económicos de una manera más cotidiana y nos aporta una imagen más completa de sus tendencias a la crisis.
Por ejemplo, comprender las problemáticas laborales del obrero o trabajador del Estado, pero también las realidades que padece el tendero, la mujer que se dedica a la economía del cuidado, los trabajos informales que son más de la mitad de la ocupación de la fuerza laboral, las economías campesinas que cada vez es más difícil su reproducción como modo de vida. Comprender los problemas del barrio, de la ciudad en la que vivimos, en fin, las preocupaciones no son sólo de orden salarial o estabilidad laboral, son mucho más complejas y amplias.
Igualmente, leer la realidad desde la praxis, al lado de los sectores populares, debatiendo, nos permite de manera creativa y crítica, ir explorando miradas anticapitalistas, que involucren a las organizaciones campesinas y sus economías de subsistencia, a los procesos indígenas y sus saberes ancestrales, a los procesos comunitarios y sus experiencias en luchas de soberanía alimentaria, el acervo de los procesos cooperativos y solidarios y sus propuestas para la creación de economías de nuevo tipo.
Sobre todo, crear agendas de lucha que abarque nuestras realidades en medio de las contradicciones económicas del capitalismo y sus afectaciones ambientales, sociales y políticas.
[1] Este término quiere decir, que no sólo se tienen en cuenta las contradicciones entre la economía y la naturaleza, sino también los factores como el patriarcado, el colonialismo y el racismo.
[2] Lineamiento internacional de las Naciones Unidas, producto de las críticas al crecimiento económico para que vincule variables como el bienestar social de la población en general y la mitigación de los impactos medioambientales.
[3] Antes de lo que se conoce como la revolución industrial en Inglaterra, las familias campesinas “tenían acceso a los medios de subsistencia y a los medios de producción; acceso, en otras palabras, a comida, vivienda, vestimentas y herramientas, tierra y trabajo sin tener que pasar por los mercados de trabajo. El capitalismo anuló este estado de cosas. Cercó los terrenos comunitarios, abrogó los derechos de uso tradicionales de la mayoría y transformó los recursos compartidos en propiedad privada de una minoría” (Fraser, 2014. P. 59)
[4] Vale la pena señalar lo anómalo y antinatural que es esta institución ficticia del mercado de trabajo. Por 2 razones. Primero, por el hecho de no estar en condición de esclavitud o de servilismo, por el contrario, son libres de firmar un contrato de trabajo. En segundo aspecto, no tienen derecho a la tierra y herramientas básicas o medios de producción para trabajar de manera autónoma sin necesidad de que exista una relación patronal de explotación salarial (Fraser, 2014)
[5] Abarca el cuidado de los niños, su socialización, la educación y la atención emocional. También incluye la gestación, el parto, la atención posnatal a los cuerpos y la continua protección física. De igual modo, el cuidado de los enfermos y moribundos se centra en sanar los cuerpos y aliviar el dolor. Y todos –jóvenes o viejos, enfermos o sanos— dependemos de los cuidados de mantenimiento de la vivienda, la nutrición, y la higiene tanto para el bienestar físico como la conexión social (Fraser, 2021. Pág, 113).
[6] Entre las instituciones privadas esenciales para el funcionamiento del sistema capitalista están las cámaras de comercio y las notarías.
Bibliografía
Foster, Jhon Bellamy (2000). La Ecología de Marx, Materialismo Y Naturaleza. Editorial el Viejo Topo. https://radiozapatistasud.files.wordpress.com/2011/11/bellamy-foster-john-la-ecologc3ada-de-marx.pdf
Fraser, Nancy (2014). Tras la morada oculta de Marx, página. Instituto de altos estudios nacionales (IAEN), New Left Review en español, páginas 57 – 76. https://newleftreview.es/issues/86/articles/nancy-fraser-tras-la-morada-oculta-de-marx.pdf
Fraser, Nancy (2016). El capital y los cuidados. New Left Review en español, páginas 111 – 132. https://newleftreview.es/issues/100/articles/nancy-fraser-el-capital-y-los-cuidados.pdf
Fraser, Nancy (2021). Los Climas del Capital. New Left Review en español, páginas 101 – 138. https://newleftreview.es/issues/127/articles/climates-of-capital-translation.pdf
Instituto humanitas UNISINOS (21/09/2023). “La humanidad ha abierto las puertas del infierno”, advierte António Guterres, secretario general de la ONU. https://www.ihu.unisinos.br/632542-a-humanidade-abriu-as-portas-do-inferno-alerta-antonio-guterres-secretario-geral-da-onu
Mivielle, Julien (08/agosto/2023). Récord de temperaturas: julio de 2023 fue el mes más caluroso registrado en la Tierra. Periódico virtual Infobae. https://www.infobae.com/america/medio-ambiente/2023/08/08/record-de-temperaturas-julio-de-2023-fue-el-mes-mas-caluroso-registrado-en-la-tierra/
Zubiría, Sergio (2023). Ecosocialismo vs capitalismo verde: notas para un debate. Revista Líneas de Fuga, páginas 11 – 23. https://drive.google.com/file/d/1RPrUodF6JM1C1-lqiLwmluHIJSl3e3w2/view